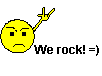Era una niña muy frágil, sus ligeras manos contrastaban con sus fuertes cabellos, que no se levantaban con el viento, no, no lo hacían.
Solía jugar en el jardín, lleno de gardenias y tulipanes, te gustaban.
Era una niña muy torpe, si, lo era, trataba de coger una flor para que la olieras
y terminaba arrancando todo el tallo, pero te reías,
yo me azoraba.
Te echabas a mi lado y mi cabello rebelde te cubría, se enfondaba en tu mirada,
ambos colores se fundían en una mezcla dispareja que luego terminaríamos
fumando en un pequeño cuarto de un gran hotel.
Pero para eso faltaba.
Por ahora tú y yo creíamos que naive era lo mismo que navío o marina,
así que no importaba si aun no aprendíamos a vestirnos de las hojas ni de la vergüenza.
Mi papá era sabio y el tuyo abuelo. Fue ella quien nos mostró el mundo,
entre los esbozos de tu sobrino y la dureza de sus palabras y sus suaves caricias
y aquellas, sus sonrisas que tarde o temprano nos teñirían de lila.
Era amarillo, si, de un color muy soso, así decías.
Ahí te conocí, pero no como en el diccionario, sino como en la Biblia, así te conoci.
Me gustó, te gustó, te gusto, me gustas.
Desde ese día empecé a quererte, y desde ese cuarto a amarte.
¿Quién diría que crecerías?, ¿quién?, pasaste de esa carne suave y blanca
a ese hedón descolorido, desgastado…
estabas hermosa, ya ni levantabas miradas, porque nadie se atrevería a mirarte
mientras vas conmigo,
y si lo hacían era solo para poner cara de lastima y pensar:
que desperdicio,
porque ellos te hubieran satisfecho mejor, sí lo hubieran hecho, así también dijo el padre.
Y el recuerdo de los 5 Ave Marías te seguía perturbando.
jueves, octubre 26, 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)